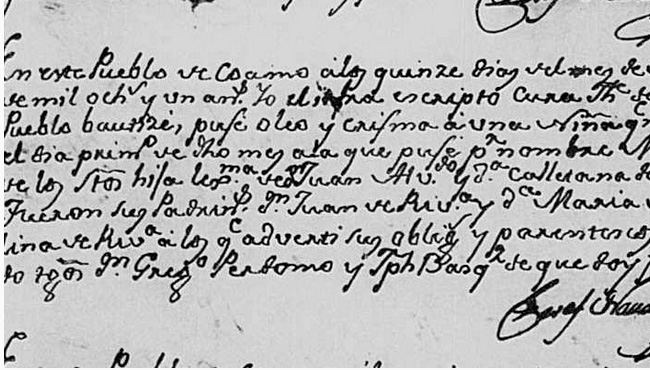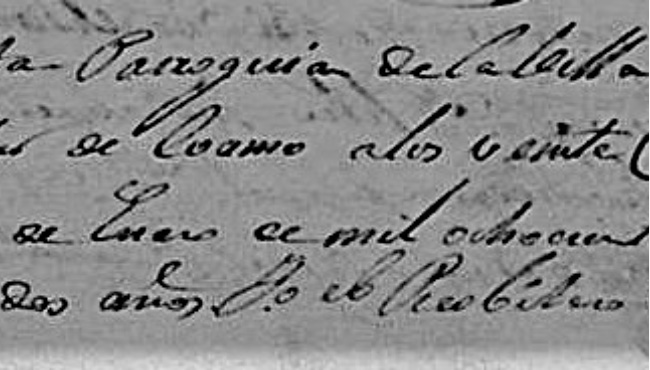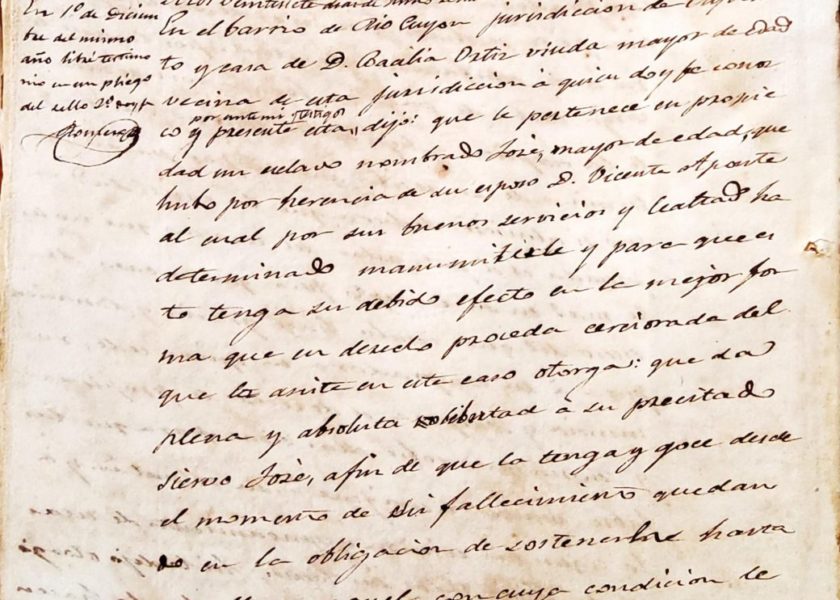Esa mañana, Georgina se levantó más temprano que de costumbre. Se había enterado días antes de que los nacionalistas iban a marchar en conmemoración de la Abolición de la Esclavitud. Su familia prometió llevarla a ver el desfile nacionalista tras asistir a Misa, y fue por eso que Georgina se levantó más temprano que de costumbre, aquel Domingo de Ramos de 1937, en Ponce.
A punto de cumplirse la cuarta década tras la invasión y ocupación por los “americanos”, ya Ponce no lo era tanto. La otrora capital alterna del País se mecía adormecida en los brazos de un sueño de lenta decadencia, rodeada por interminables malezas azucareras que anunciaban varios meses de febril actividad agrícola, seguidos por otros tantos de Tiempo Muerto. El ambiente político del País, sin embargo, estaba de todo, menos muerto. Siete años antes de aquel Domingo de Ramos, Don Pedro, un hijo de la comarca y abogado graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard, había asumido el mando del emergente Partido Nacionalista. Su verbo incendiario le faltaba el respeto a las vacas sagradas del régimen presidido por hombres blancos que no hablaban español. El jefe de la “policía insular”, Elisha Francis Riggs, fue ejecutado por dos jóvenes nacionalistas en San Juan en febrero de 1936, en venganza por una masacre de nacionalistas que ocurrió en Río Piedras a manos policíacas. La prensa escrita informaba que Don Pedro y el alto liderato del Partido Nacionalista habían sido arrestados por orden del fiscal federal, Aaron Cecil Snyder.
Georgina, por supuesto, tenía apenas una vaga noción de estos eventos. A sus trece años, ella sólo quería ver aquel Domingo de Ramos el desfile de hombres y mujeres uniformados a favor de lo que sus padres llamaban La República. En aquellos días presenciar un desfile, especialmente si era de nacionalistas, era todo un acontecimiento. Que ocurriese durante la lenta y cansada Cuaresma, sólo hacía más atractivo el singular evento. Su familia sabía que el presidente americano Franklin D. Roosevelt había nombrado un gobernador malo en todo el sentido de la palabra. Se llamaba Blanton Winship. Este individuo era un militar retirado que, junto a Riggs, fue destinado a Puerto Rico en 1934. Sus órdenes eran simples: pacificar la Isla, agitada por grandes huelgas de obreros de la caña que comenzaban a tornar sus miradas al Partido Nacionalista de Don Pedro. Los temores de algunos familiares de Georgina fueron calmados. “Los nacionalistas no van a desfilar con armas de verdad, no hay na’ que temer”, se musitaba.
A los ojos del gobernador Winship, la muerte de nacionalistas a manos de la “policía insular” era un mero suceso; la muerte de Riggs, no. A pesar de que ninguna ley prohibía las manifestaciones, ordenó al coronel Enrique de Orbeta, nuevo jefe policíaco, dirigirse a Ponce para decretar la prohibición del desfile nacionalista. El alcalde ponceño José Tormos Diego se unió al coro de prohibiciones. Los organizadores del desfile le anunciaron a las autoridades que el desfile se iba a dar, tanto por ser su ejercicio a la libre expresión, como porque decenas de nacionalistas iban camino a Ponce desde diversos puntos del País para participar. También lo hacían, aunque no lo decían, por Don Pedro encarcelado.
Era ya pasado el mediodía del Domingo de Ramos de 1937, cuando Georgina y su familia llegaron a pie a la intersección de las calles Marina y Aurora. Sus padres comenzaron a inquietarse al observar policías en las esquinas, portando rifles o ametralladoras. El sol de Cuaresma azotaba con el rigor propio de la época. La brisa apenas se sentía. Los Cadetes de la República, vestidos de blanco y negro, se ocupaban de cuadrar su formación y montar sus rifles de madera en sus hombros. El Cuerpo de Enfermeras hacía lo propio, mientras en la retaguardia los componentes de la orquesta afinaban sus instrumentos. Todos miraban con ojos nerviosos la muralla de uniformes y metal que se había formado a su alrededor. Muchos policías, armas en mano y prestos a disparar, oraban en silencio porque nada pasara o que alguien los despertara de esa pesadilla. Otros, con miradas secas y frías, parecían acariciar la oportunidad de desquitar a su jefe caído y probar que eran buenos “americanos”.
Tomás López de Victoria, capitán de los Cadetes de la República, ordenó el inicio del desfile, a la vez que la banda comenzó a entonar La Borinqueña. Un policía lanzó un tiro al aire en la inmediaciones del comité del Partido Nacionalista en la calle Marina. Los ojos de Georgina se llenaron de un pánico nunca antes experimentado, al ver policías que comenzaban a disparar tanto a los nacionalista… como a ella. Uno de los episodios más barbáricos en la historia de Puerto Rico culminó con una veintena de muertos, decenas de heridos… y los nacionalistas acusados de haberlo provocado.
Décadas después, en la ahora avenida Constitución y frente al Capitolio, se erigió una elegante estatua del presidente Roosevelt, dignamente sentado en su silla de ruedas. Cuando pase usted por allí obsérvela, y quizás verá gotas de sangre caer de esas manos metálicas, incluyendo las de una niña de trece años, muerta durante la Masacre del Domingo de Ramos de 1937, en Ponce.